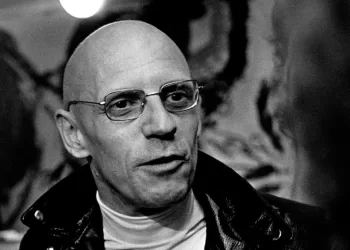El Gran Espíritu
(Cuento a manera de crónica o quipu)
¿Que‚ nube ser aquella nube,
que viene entenebrecida?
Ser el llanto de mi madre que en
lluvia se ha convertido.
Juan Wallparrimachi
“En el mundo todo es señal, amigo mío. El azar no existe”.
Antonio Buero Vallejo
Los pueblos indígenas desentrañaron los secretos del cosmos milenios antes de que las sondas espaciales superaran el impensable límite del sistema solar y viajaran en el espacio interestelar, a miles de millones de kilómetros de distancia de nuestro planeta; los sabios de las selvas, las montañas, los altiplanos y los valles sostenían que la energía que mueve el universo es el eco de los sentimientos que recogen las antiguas palabras pronunciadas en un tiempo anterior al tiempo, durante el caos primordial en el que el espacio, el tiempo, la energía y la materia, eran el infinito, innominado aún…
Esas palabras son las del testigo anónimo que acompaña la creación desde la gran explosión que dio origen a todo. Ese espectador secreto que tiene la potestad de la palabra y lo cuenta desde el “dicen o érase una vez…”.
Los ancianos del pueblo Uru cuentan que ellos son de la noche anterior al tiempo de los tiempos, que ellos ya estaban aquí cuando los seres humanos, los animales y plantas empezaron a poblar este punto azul del infinito. El Gran Espíritu ya rondaba los cielos y las tierras, así como su opuesto: la Gran Oscuridad, lo que en el universo se traduce como los agujeros negros, el punto de no retorno de la existencia.
Los que han vencido los años sabían que lo que existió, existe y existirá está tejido por un hilo invisible, una energía que fluye como los ríos hacia el mar. Es la misma energía que estremece las estrellas y hace que los soles emitan pulsos de fuego, latidos del infinito que nos conectan a todos. Cada estrella es un susurro de esa energía primordial donde la materia y la fuerza cósmica se entrelazan, y la luz que nos alumbra cada mañana es la misma en el lenguaje de los dioses que hemos olvidado.
La historia de la humanidad se explica en la encrucijada entre la razón y la magia que cuentan la memoria de un universo que se mueve por la esencia del ser: el amor, espíritu que es tiempo y espacio en eterno movimiento.
La memoria de la humanidad ha perdurado en las historias, cuentos y anécdotas de las tejedoras. Mientras tramaban una tela, un vestido, una manta, un bolso para el viaje, una capa, daban cuenta del universo; lo mismo hacían los ceramistas y los quipucamayos que anudaban relatos y mensajes. Las palabras, las imágenes son energía que sale de los labios y de las manos de los seres humanos y esa energía va al cosmos y vuelve a la Tierra; por eso debemos pensar en lo que vamos a decir antes de abrir la boca y dejar que el aliento salga convertido en sonidos y los sonidos se vuelvan lenguaje.
Desde antes, desde siempre, esta energía ha generado la presencia y la permanencia del ser humano en nuestro planeta. Esta energía es la gran cuerda, la cuerda madre, de la que cuelgan los universos, las constelaciones y los mundos, conectándolo todo. Llámese el temblor en el vientre materno, el afecto de nuestros padres, los primeros pasos, las enseñanzas de nuestros abuelos; el amor siempre ha acompañado la historia de la humanidad, ya sea en cavernas, aldeas o grandes civilizaciones.
Ese amor puede tener muchos nombres, como el de abuelos que, para algunos pueblos, son los espíritus protectores, creadores y dadores de vida, que guían la vida cotidiana de las personas, y en todos confluyen la palabra libertad, otra forma del amor, porque la libertad es una elección, una decisión y un destino.
Si bien la libertad, como la diosa Gea, la Madre Tierra, la Pachamama, está en todos los seres humanos, a veces prefiere manifestarse en mujeres porque son dadoras de vida.
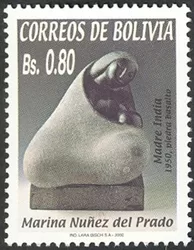
Bartolina
Por eso, en el año 1750, en Caracato, eligió a Bartolina Sisa, mientras ella, niña aún, pastoreaba a sus llamas y vicuñas en un pequeño valle; la energía penetró por sus pies descalzos como un efímero terremoto que hizo temblar su cuerpo, un anticipo de que pronto activaría su destino de lideresa aimara en la resistencia contra la colonización española durante el siglo XVIII, que iniciaría la rebelión en las olvidadas provincias de Perú, incendiando la paja brava, el ichu, como lo llaman sus habitantes.
La niña sintió, cuando la energía de Los Andes bajaba desde los majestuosos nevados como una serpiente que se deslizaba entre rocas y hondonadas, hasta posesionarse de ella y hacerla gritar libertad. Palabra que al mismo tiempo y en otro lugar pronunciara Túpac Katari, también motivado por el espíritu indomable de los pueblos. El Gran misterio que somos y no somos, cuando llegó a la cima de la montaña más alta de su región, Túpac, que sería el compañero de vida y de lucha, para iniciar el más célebre levantamiento indígena en el año del Señor de 1781 para liberarse del sometimiento colonial de España. Katari, que en aymara significa serpiente, hacía honor a su q’amasa, su animal interior, fuerza vital del destino de cada persona, y se convirtió en la sierpe de Los Andes que se deslizaba por los cerros para matar a sus enemigos.
Bartolina y Túpac sintieron el ritmo del Taki Ongoy en sus cuerpos y dejaron que Viracocha los ilumine con los rayos del Inti para resistir el dominio de los españoles y volver a sus raíces comunitarias. Para sellar el pacto con la libertad, ofrendaron chicha a la Pachamama mientras el Gran Espíritu que los habitaba se agitaba en sus sangres. Mientras ellos se preparaban para las batallas, el mal también lo hacía.
Cuentan los cronistas que, en el año 1781, durante ciento nueve días, un ejército de miles de aymaras dirigidos por Bartolina y Túpac cercó la ciudad de Nuestra Señora de La Paz para dar fin con los crímenes y el saqueo de los colonizadores. La tradición oral que sobrevive cuenta que Bartolina fue traicionada por un hombre de confianza y entregada al enemigo; luego fue llevada de un lugar a otro buscando tenderle una trampa a Túpac.
El 15 de noviembre de 1781, luego de ser capturado, Túpac fue ejecutado; cuatro caballos lo descuartizaron, desmembrando su cuerpo y sus extremidades fueron repartidas por muchos lugares para escarmiento de los pueblos. La cabeza del caudillo fue enviada a La Paz para satisfacer la venganza de sus pobladores que, durante el cerco, sufrieron hambre hasta llegar a comer ratas, y fue expuesta en las alturas de Killi Killi; su brazo izquierdo fue mostrado en Achacachi y la pierna derecha en Chulumani.
Bartolina y Túpac son símbolos de la lucha de los pueblos indígenas por su liberación.
Un cronista de Indias escribió: «Ni al rey ni al estado conviene, quede semilla, o raza de éste o de todo Tupaj Amaru y Tupaj Katari por el mucho ruido e impresión que este maldito nombre ha hecho en los naturales…”
Y los viejos, testigos anónimos de todas las historias, narradores omniscientes que relatan para los escritores, afirman que la respuesta de Túpac fue: «Volveré y seré millones».
El 5 de septiembre de 1782, la amarraron a la cola de un caballo y la arrastraron hasta que perdió la vida. El día de la ejecución de Bartolina, el silencio enmudeció hasta las aves andinas y en su honor, se conmemora en varios países latinoamericanos el Día Internacional de la Mujer Indígena.
Un anciano que fue testigo de ambos asesinatos afirma que, en el último instante de vida por las bocas de Bartolina y Túpac, el aliento, ajayu, de libertad dejó sus cuerpos mortales para buscar nuevos seres humanos.
En la cultura andina hay tres arquetipos de ajayus, de almas: el sulka ajayu, o ánimo; el jach’ajayu, que forma el carácter; y el jisk’a jayu, donde residen la fuerza y valentía del espíritu. Bartolina y Túpac tenían los tres ajayus.
Ahí viene la Juana.
Esta energía espiritual, ánima o sulka ajayu, como lo denominan algunos pueblos indígenas de nuestra Abya Yala, encontró en Juana Azurduy de Padilla su nuevo nido para luego alzar vuelo con las faldas de esta joven.
Juana nació en Toroca, el 12 de julio de 1780; a los 25 años se casó con Manuel Ascencio Padilla, juró liberar nuestra patria y, comprometida con las ideas de libertad y justicia, se sumó a los ejércitos que luchaban por la independencia del imperio español.
Juana desafió las normas sociales y fue comandante de las tropas guerrilleras, oficio de hombres en una época en la que las mujeres estaban relegadas al hogar y a cuidar a los hijos. Fue una guerrera ejemplar que combatió al sur de la Audiencia de Charcas y al norte del Virreinato de la Plata. Su don de mando para organizar y motivar a sus tropas fue notable. Poemas y canciones sobre Juana recorren los países de Argentina y Bolivia que no hubieran existido si ella no luchaba, aun a costa del sacrificio de sus cinco hijos: Manuel, Mariano, Juliana, Mercedes y Luisa y el de su esposo.
En el ejército popular de Juana también peleó el poeta Juan Wallparrimachi que, además de escribir versos, era experto en el uso de la honda indígena. Cuenta la leyenda que el poeta recitaba que el espíritu de la libertad le activó a Juana el amor por la patria cuando montaba un brioso corcel hasta domarlo. Wallparrimachi estaba poseído por el aliento de los dioses: la poesía.
El 6 de agosto de 1825, cuando ya había acabado la Guerra de la Independencia, después de dieciséis largos y cruentos años, pese a que vivía en la ciudad de Chuquisaca a pocas cuadras de la Casa de Libertad, lugar donde se firmó el acta de la Independencia, no la invitaron ni siquiera como testigo de hecho tan trascendente. En esa ocasión, solamente estuvo uno de los tantos comandantes guerrilleros de las republiquetas que grabaron sus nombres en la gloria; ese guerrero fue José Miguel Lanza, caudillo de la republiqueta de Ayopaya. Juana murió en Jujuy el 25 de mayo de 1862, el mismo día que en 1809 se hiciera escuchar el primer grito libertario de América Latina y, un siglo después, sus restos fueron trasladados a un mausoleo en la ciudad de Sucre.
La energía tejedora siguió su trama y, en una de las infinitas vueltas del sol, anudó los destinos de muchas mujeres, así como de hombres libres. En la ciudad de la Santísima Trinidad, en el milenario territorio de Moxos, poseído por los espíritus de su pueblo, se sublevó Pedro Ignacio Muiba, el único indígena que tuvo un rol protagonista en la Guerra de la Independencia. El 10 de noviembre de 1810, gritó: “¡El Rey de España ha muerto! Nosotros seremos libres por nuestro propio mandato. Las tierras son nuestras por mandato de nuestros antepasados a quienes los españoles se las quitaron”.
Ese mismo año en Santa Cruz de la Sierra, Cañoto, guerrillero y cantor, hacía temblar de miedo a las autoridades españolas, mientras la energía templaba las cuerdas de su guitarra: “Condenado estoy a muerte/ Y perseguido con saña/ Por querer que se liberte/ Mi tierra del rey de España”.
Y así el aliento de las estrellas muertas y vivas fue anudando las voluntades de los hombres y mujeres que estaban dispuestos a dar sus vidas por la libertad, en este territorio, que, luego del triunfo de los rebeldes, se llamó Bolivia.
Las rabonas
En las guerras, el aliento, el Gran Espíritu, por el amor a la patria, se encarna en los soldados y en las mujeres que marchan con ellos; así sucedió en la Guerra del Pacífico. con las mujeres que acompañaban a los soldados de infantería en las campañas militares, llamadas vulgarmente rabonas, porque, según dicen, iban a la cola de los ejércitos.
Las rabonas son el mejor ejemplo de mujeres cuyas almas han sido iluminadas por el amor; cuidaban de sus parejas, de sus familiares, hijos o simplemente amigos, así como de las provisiones, cocinaban y curaban las heridas de combate. Si tenían que robar y/o luchar para conseguir alimentos y vituallas, lo hacían tan aguerridamente como sus hombres en el campo de batalla. La patria no sería nada sin ellas, porque si la patria es el hogar, el hogar que son las mujeres estaba en la guerra, y los soldados sabían que una mujer iba a estar para ellos cuando más la necesitaran, para alimentarlos y brindarles cariño después de tanta muerte.
En la Guerra del Pacífico también debemos destacar a Ignacia Zeballos Taborga, nacida en Santa Cruz, que estuvo como enfermera del ejército boliviano,
Adela, la poeta rebelde
Desde siempre las mujeres han luchado por su lugar en la sociedad y en la historia de la humanidad existen muchos ejemplos de mujeres indomables. Muchas de estas mujeres tuvieron que firmar con nombres de hombres para ser publicadas; sin embargo, en la historia de la literatura, el libro de autor más antiguo es de Enheduanna, (2285-2250 a. C.), poeta y sacerdotisa sumeria, que no solo escribió versos a Inanna, diosa del amor y de la guerra, sino que también se animó (el ánima) a opinar y a desafiar al poder político.
Miles de años después, en la ciudad de Cochabamba, el 11 de octubre de 1854, nació Adela Zamudio Rivero, una guerrera de la palabra que, con sus escritos, habría de interpelar a la sociedad, a la iglesia y a los políticos. En el caso de Adela, fue la energía que brinda la lectura, que se activa cuando se abre un libro y se pueden sentir las palabras en nuestro interior, la que le despertó la rebeldía.
Considerada precursora del feminismo contemporáneo, uno de sus poemas, Nacer hombre, es un canto de lucha por las reivindicaciones de la mujer y la discriminación de género. En su poema Quo vadis, critica a la Iglesia Católica porque se había convertido en el reino terrestre de la riqueza, el placer y la hipocresía; un obispo llegó a amenazarla con excomulgarla por estos versos; sin embargo, el anciano que todo lo sabe y que no tiene nombre en las novelas y cuentos relata que no se animó a hacerlo. Otra vez el ánimo, protegiendo a los suyos.
El 2 de junio de 1928, en Cochabamba, falleció Adela, educadora, poeta, novelista y crítica social. Décadas más tarde, Lidia Gueiler Tejada, también nacida en Cochabamba, la primera mujer presidenta de Bolivia, en 1980, instituyó el 11 de octubre como el Día de la Mujer Boliviana en homenaje al día de su nacimiento.
La soldado Bertha
Las guerras, al igual que la lucha de clases, son la constante de la historia de nuestro planeta. Sudamérica, en el siglo veinte, fue el escenario del enfrentamiento entre dos países pobres, Bolivia y Paraguay, en la Guerra del Chaco (1932-1935). Cerca de cien mil muertos nos costó una guerra provocada por intereses de transnacionales extranjeras.
En esa guerra, el amor hizo que mujeres de ambos bandos se enlistaran como hombres, falsificando documentos para combatir en las trincheras, ya sea por amor a la patria, por amor a sus novios o por ambas razones que solo el corazón entiende.
En Bolivia, el hálito ancestral y eterno se personificó en Bertha Barbery Moreno, joven beniana, nacida en Riberalta, corazón de la Amazonía boliviana. Cuenta el viento, que todo lo sabe y recorre los espacios y los tiempos, que la energía cósmica empapó el cuerpo de Bertha cuando se bañaba en el río Madre de Dios. Zambulléndose entre los peces como una sirena, escuchó el canto del agua que le despertó el indómito río de su cuerpo.
Recién casada con Adolfo Weisse, orureño de las pampas andinas, tomó los papeles de Humberto, hermano menor de su esposo que fue reclutado para la guerra, se cortó su hermoso cabello, se vistió de hombre y, en la ciudad de La Paz, se presentó al cuartel más cercano. Bertha se convirtió en Humberto, el nombre de su cuñado, y se fue al infierno verde del Chaco, como canta la cueca.
En el frente de batalla se destacó en el manejo de ametralladoras, arma que muchos hombres se negaban a usar por el peso; Humberto/Bertha combatió en Charagua, Laguna Hedionda, Aguas Calientes y Huarirí. Herida en un combate, su sexo fue descubierto en la enfermería. Sus camaradas quedaron sorprendidos y sus superiores no pudieron cumplir la norma militar boliviana de que las “mujeres no combaten” y castigarla, porque su evidente valentía la hacía tan soldado como el que más, así que tuvieron que asignarla a la enfermería. Fue una de las pocas mujeres Beneméritas de la Patria, al igual que otras mujeres que cumplieron labores en los puestos de sanidad durante la guerra.
Adolfo murió en agosto de 1935, meses después de finalizada la guerra; no sobrevivió a una de las heridas que le gangrenó una pierna y luego el cuerpo entero. Años más tarde, Bertha recibió la Cruz de Bronce por sus servicios prestados en el campo de batalla; sin embargo, su verdadero orgullo fue la hija que nació fruto del amor con Adolfo.
En el ejército paraguayo, la energía del amor se manifestó en Manuela Villalba, quien se enroló para acompañar a su hermano en los combates.
La María y las barzolas
Durante la Segunda Guerra Mundial, Bolivia era parte de los países aliados que combatían al eje de Alemania, Italia y Japón. Esta alianza obligaba a nuestro país a vender minerales más baratos. Enrique Peñaranda, presidente de Bolivia y títere de los Barones del estaño y de los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra, suministraba minerales baratos a costa del esfuerzo de los trabajadores de las minas privadas.
Los sindicatos mineros, cansados de su miseria, expresaron su descontento exigiendo mejoras salariales y de vida. En septiembre de 1942 hicieron llegar un pliego petitorio; Simón Patiño, dueño de las mayores minas, rechazó el pedido y pidió al gobierno acciones contra los hombres de los socavones. El 21 de diciembre, ocho mil trabajadores marcharon con las palliris, mujeres que recogen minerales residuales, y sus niñas y niños para presionar por sus justos reclamos.
Una mujer de nombre María Barzola se distinguía en la primera fila de marchistas, ondeando la bandera boliviana. En los socavones mineros se dice que fue una piedra de brillo sobrenatural la que la hizo sentir diferente a María; esa roca en su mano precipitó su coraje y le dio el ánimo para encabezar la marcha de sus hermanos trabajadores.
Los militares ordenaron disparar y María cayó con muchas balas en su débil cuerpo de palliri; hubo muchas víctimas de la cruel masacre. En homenaje a los caídos en esa fecha, se conmemora el 21 de diciembre el Día del Minero.
Las mujeres militantes del Movimiento Nacionalista Revolucionario que hicieron posible la Revolución de 1952, que transformaría el país hacia la modernidad, con el voto universal, la nacionalización de las minas, la reforma agraria y educativa, tomaron el apellido de María y lo hicieron su nombre colectivo: Las barzolas.

Cuatro mujeres para la historia
Bolivia, al igual que muchos países sudamericanos, sufrió décadas de dictaduras militares. Hasta que, en diciembre de 1977, el espíritu del amor por la libertad insufló el coraje de cuatro mujeres mineras que anudaron sus vidas en una sola cuerda de lana que pendía de un tejido mayor, el gran quipu de la rebeldía. Luzmila de Pimentel, Nelly de Paniagua, Aurora de Lora y Angélica de Flores, esposas de dirigentes sindicales mineros, y sus 14 hijos llegaron de los centros mineros, se posesionaron de las oficinas del Arzobispado católico de La Paz y se declararon en huelga de hambre exigiendo la amnistía general e irrestricta para todos los presos y exiliados políticos. El 28 de diciembre se inició la gran huelga de hambre que habría de cambiar la historia de Bolivia, permitiendo el retorno de la democracia.
Cuatro mujeres luchando por todos. Al día siguiente, por consejo de los curas, los niños dejaron la huelga que pretendía llegar hasta las últimas consecuencias y se sumaron los sacerdotes Luis Espinal y Xavier Albó, el obispo metodista Pastor Montero (hombres de Dios) y Domitila Barrios de Chungara (mujer de los hogares mineros), que cuando le permitieron hablar se hizo famosa por sus testimonios de mujer luchadora y visionaria.
Cuatro mujeres dieron el ejemplo y, en los días siguientes, fueron apoyadas por representantes de sindicatos obreros y campesinos, de universitarios, de partidos de izquierda y otros sectores de la sociedad boliviana. A los pocos días, la huelga se masificó con miles de personas que derrotaron al dictador Hugo Banzer.
El amor, potencia eterna y omnipresente, sabía que con la recuperación de la democracia su labor no había concluido, porque en Bolivia los fascistas, enemigos de la libertad y los Derechos humanos, eran fuertes y no iban a ceder el poder tan fácilmente.
La recuperación costó muchos años y vidas humanas, el espíritu, llámese energía, amor, destino o Dios, Alá, Kami, Viracocha, Manitú, Tupá, khoda, porque todos son nombres de la Divinidad, siguió y seguirá presente, transformándose en hombres y mujeres.
Nuestra primera presidenta
Este aliento mágico, fuerza superior que rige la vida, se volvió a mostrar el año 1979, después del cruel golpe de Alberto Natusch, que duró angustiantes dieciséis días, en la figura de una mujer que asumió la presidencia de Bolivia, del 16 de noviembre de 1979 hasta el 17 de julio de 1980; se trata de Lidia Gueiler Tejada, quien había nacido en Cochabamba un 28 de agosto de 1921, y tuvo el coraje, otro de los nombres del Gran Espíritu, para asumir la presidencia en una época en la que los golpes de Estado eran cosa de todos los días.
La energía cósmica urdió sus hilos para que, desde muy joven, militara, desde el año 1948, en el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que, después de la Insurrección Popular del 9 de abril de 1952, hizo la Revolución Nacional. En 1951, Gueiler, junto a otras mujeres, inició una huelga de hambre pidiendo la liberación de los presos políticos de la oligarquía boliviana. Ella fue la primera mujer en presidir Bolivia y la segunda mujer en la historia de América Latina en asumir la presidencia de un país; ese fue el destino que la energía cósmica le tenía reservado. Falleció en la ciudad de La Paz el año 2011.
La chola del pueblo
Si bien en los doce años de la Revolución Nacional hubo diputados y senadores de origen indígena que se denominaron bancada campesina. Remedios Loza fue la primera en autoidentificarse como chola paceña y asistir a las sesiones camarales con la vestimenta propia de las mujeres paceñas: manta, pollera y sombrero, además de su hermosa sonrisa.
Para esta mujer, nacida el 21 de agosto del año 1949 en la populosa zona de La Garita de Lima, el espíritu se manifestó en su voz, que la llevó a dirigir un famoso programa de televisión junto a Carlos Palenque: La tribuna libre del pueblo. Gracias a su labor parlamentaria, de 1989 al 2002, se aprobó, entre otras, la ley para los derechos de las trabajadoras del hogar. Falleció el 4 de diciembre de 2018 en su amada La Paz.
Las paradojas del espíritu
En el 2006 asumió la presidencia Evo Morales, líder de origen aymara; junto con él los movimientos sociales y los partidos de izquierda parecían haber encontrado su destino histórico: llegar a la presidencia. Luego de jurar como presidente en el Congreso Nacional, fue investido en Tiwanaku por los pueblos indígenas que lo honraron con sus danzas y músicas. Verlos llegar, en caravanas folclóricas, fue descubrir que la inmortal energía del cosmos brillaba en los ojos de los habitantes originarios de tierras altas y bajas, resplandor epifánico que se fue desvaneciendo con los años y las promesas incumplidas, especialmente con la preservación de la Madre Tierra, la lucha contra la corrupción y el “hermano” Evo terminó pareciéndose a los peores dictadores de América Latina. Enfermo de poder y lascivia por las menores de edad.
El 19 de agosto del año del Señor de 1990, desde la ciudad de la Santísima Trinidad, Beni, partió la Marcha de los indígenas de Moxos para pedir que no se viole el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que se respete el derecho a la consulta previa establecido en la Constitución Política del Estado, y, el 25 de septiembre de 2011, en la localidad de Chaparina, la dualidad infinita y universal se hizo presente. En un giro sorprendente para un gobierno que se reclamaba indígena, la marcha sufrió una brutal represión ordenada desde las cumbres del poder.
El espíritu de los pueblos se reencarnó en los niños y niñas de las diferentes etnias del Beni que, para salvar sus vidas, tuvieron que huir a la selva buscando la protección de los dioses de los montes y de las aguas.
Ancianas protegiendo a la Pachamama.
3 de octubre de 2024, una noticia muestra a una anciana indígena que se queja a gritos, en un mercado popular, ante las autoridades indígenas, de que sus animales están muriendo por tomar agua envenenada, que nadie compra el queso y la leche porque tienen sabores extraños. La anciana llora, aclarando que las comunidades se están vaciando de gente porque la muerte ronda los rebaños y los cultivos; les implora que hagan algo. Esa anciana fue la voz del ánima de los ancestros; la energía vital habló por su boca.
En Viacha, los campesinos se ven obligados a abandonar sus casas y sus sembradíos por la contaminación de ríos con cianuro vertido por varias empresas mineras que se han instalado en el sector en los últimos años, amenazando incluso las aguas del Lago Titicaca, que necesita la ayuda de todos por los problemas ambientales que afectan a la salud de las comunidades locales, la biodiversidad y los ecosistemas.
La principal fuente de contaminación es la minería de oro artesanal y a pequeña escala. Para producir una tonelada de oro, se emplean entre tres y cuatro toneladas de mercurio, metal tóxico, en más de 2000 cooperativas mineras. “Nos están envenenando”, dicen las Awichas y nadie las escucha.
Un hombre de rodillas
El mismo 3 de octubre, los medios de comunicación publicaron una dramática fotografía, en la que se ve a un hombre de espaldas, semidesnudo, arrodillado, mirando cómo se incendia la casa de sus sueños, en el pequeño pueblo de Nueva Generación, cerca de la ciudad de Riberalta, Beni. Impotencia, frustración. La imagen de la desolación es tal que se puede percibir la angustia del espíritu, incapaz ante la maldad humana disfrazada de campesinos y productores que necesitan chaquear quemando para luego sembrar. Los incendios son provocados por inconscientes, insaciables, que desbrozan los campos y deforestan para convertir los bosques en tierras de cultivo; hasta septiembre del año 2024 se quemaron más de diez millones de hectáreas y murieron más de diez millones de animales, insectos y organismos vivos.
La poesía nomina la tragedia desde siempre; un poema de Leonel Lienlaf, poeta mapuche, bien puede reflejar el desastre provocado por los incendios en Bolivia: “Sobre los campos talados/ angustiado/ da vueltas el viento;/ sobre el polvo y las cenizas/ arrastrando los nidos/ donde soñaron las aves// El viento/ se enloqueció entre las rocas/porque a sus oídos/ ya no llega/ el canto suave de los árboles”.
Sembradoras de vida
El rostro de los bomberos siempre es de hombres; pocas veces los medios de comunicación muestran a mujeres. Quizá se olvidan de que son tan apasionadas y valientes como el sexo opuesto.
El escuadrón de bomberas y sembradoras de la Chiquitanía es un ejemplo de lo que pueden hacer sin temor a arriesgar sus vidas. No solamente apagan los fuegos, también se ocupan de rescatar los árboles de almendra que sobreviven a las infernales llamas y los vuelven a sembrar en tierras fértiles.
En Bolivia, lamentablemente, se violan cotidianamente los derechos ambientales y derechos de la Madre Tierra, arriesgando la salud de los habitantes de las regiones contaminadas, tanto en los llanos como en los valles y el altiplano.
La voz del inmortal narrador de historias contará que los ñee iya, las deidades de las palabras de los guaraníes, enojados por las mentiras de los gobernantes que permitieron la quema de los bosques y de la vida, mirando con infinita tristeza que los lugares en los que los niños de las aldeas de tierras bajas fueron felices se han convertido en cenizas, decidieron castigarlos haciendo que los papeles, cortezas de árboles o fibras vegetales, sean el instrumento de su venganza. En el futuro, una leyenda contará que las páginas de los documentos oficiales se incendiaban al mero contacto con las sucias manos de las autoridades.
El testigo anónimo, el narrador omnisciente, que incluso duda de si los dioses son conscientes de cómo comenzó el multiverso, sabe que el fuego robado por el hombre a los dioses puede ser el fin de la humanidad; sabe que el momento existe en algún tiempo y que la redención está en manos del Gran Espíritu y de la mujer que elija para salvarnos de la aniquilación final que proyecta la Gran Oscuridad.

Homero Carvalho Oliva (Santa Ana del Yacuma, Bolivia, 1957). Escritor y poeta, ha obtenido premios de cuento, poesía, microcuento, novela y ensayo a nivel nacional e internacional. Su obra literaria ha sido publicada en otros países por prestigiosas editoriales y traducida a varios idiomas; poemas, cuentos y microficciones suyas están incluidos en más de cincuenta antologías internacionales, además de revistas y suplementos literarios por todo el mundo. Es autor de antologías de poesía, de cuentos y microcuentos publicadas en varios países, como la Antología de poesía del siglo XX en Bolivia, publicada por la prestigiosa editorial Visor de España y otra selección publicada por la Fundación Pablo Neruda, de Chile; así como también de selecciones personales de su poesía y de sus cuentos. Dirige las colecciones digitales de novela y microficción de la editorial española BGR y su obra es estudiada en universidades de Iberoamérica.