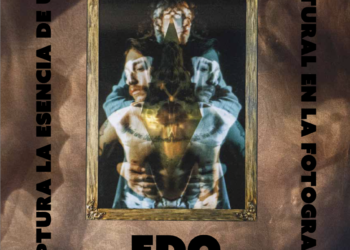Era agosto en La Paz, el aire helado, las calles que despertaban perezosas, y yo con el corazón disparado de emoción. La Feria Internacional del Libro, mi evento favorito del año, me esperaba. Y no es cualquier feria; La Paz, esta ciudad enclavada en las alturas, tiene una relación secreta con la lectura. Pese a lo que muchos puedan pensar, en esta ciudad se lee, y se lee mucho. No hay frío, ni altitud, ni contingencia política que detenga el afán por las páginas. Así que, con el entusiasmo de quien tiene una cita con mundos imaginarios, me levanté temprano, con el corazón galopante de expectativas.
Al vestirme, la camiseta de Borges fue mi primera elección: una imagen del viejo maestro, de pie con su bastón eterno, y una cabeza descomunal, propia de su sabiduría. Debajo, en letras discretas, la frase: «No eres lo que escribes, eres lo que lees». Siempre me golpea. Me conmueve y me sacude. Hay una fragilidad inmensa en esa sentencia, una especie de verdad que nos desnuda a todos los que intentamos, con mayor o menor torpeza, escribir. Nunca me he sentido satisfecha con lo que escribo, pero si de algo puedo estar orgullosa es de lo que leo. Esos libros magníficos que me han acompañado, que me han moldeado. Esos, sí, me salvan.
Con la polera ajustada al cuerpo y mi credencial de expositora colgada al cuello – un pase conseguido gracias a mi trabajo en la librería Gisbert, donde había diseñado piezas para redes sociales – me subí al auto y conduje hacia el Campo Ferial Chuquiago Marka, esa mole gigantesca erigida para albergar ferias y eventos de toda índole.
Al llegar al estacionamiento, el guardia, amable pero firme, me pidió el pago. Naturalmente, yo – como buena millennial sin efectivo – no llevaba un centavo en el bolsillo. Sonreí, le hice ojitos, y con un tono casi suplicante le pedí que me dejara pasar, que le pagaría al salir. El hombre, un paceño de esos que te miran con calma, me dijo que adelante, con esa gentileza que en esta ciudad parece genética. Me deslicé por el vasto mar de autos y encontré un lugar para estacionar. Al bajar y cerrar la puerta, el eco rebotó en las paredes de concreto, una especie de silencio roto que reverberaba en el aire frío.
Empecé a caminar hacia una entrada iluminada, un halo de luz que prometía mundos. Subí las gradas y, de pronto, la FIL se desplegó ante mí: dos pabellones enormes, casi interminables, llenos de estands repletos de libros. Miles y miles de libros. Era como caminar por el borde de un sueño, uno en el que cada paso te acercaba a una realidad alterna, a una respuesta, o quizás a una pregunta. No importa. La feria del libro siempre tiene eso: infinitas posibilidades, todas esperando ser encontradas.
Me dije a mí misma que debía tener cuidado. No podía gastar todo en libros, que la billetera tenía límites, que el café de las semanas venideras no iba a pagarse solo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no tenía un título en mente, no había una búsqueda precisa. Solo la idea de que el libro correcto me encontraría a mí. Porque hace años que dejé de buscar libros; ellos son quienes me encuentran, quienes llegan cuando los necesito.
En una esquina del pabellón rojo, casi escondido, encontré el estand de la editorial 3600, una casa boliviana especializada en literatura nacional. Al comenzar a hojear algunos títulos, un hombre bajo y algo rechoncho, con una coleta larguísima y un inconfundible acento colombiano, se acercó. Era una figura curiosa, fuera de lugar, pero su conocimiento sobre los autores locales era abrumador. Me habló con pasión sobre Iván Gutiérrez, Vadik Barrón y Claudia Vaca en la sección de poesía. Pasamos a la narrativa: Víctor Hugo Viscarra, Hugo José Suárez, Juan Pablo Piñeiro. Pero su insistencia en que leyera a Camila Urioste me sorprendió. No la había leído aún, y para él eso era imperdonable. Me recomendó su libro *Soundtrack*, ganador del concurso nacional de Novela. El nombre me picó la curiosidad, pero decidí seguir explorando antes de tomar una decisión.
Elegí algunos libros de poesía. Porque si hay algo que me encanta es la poesía boliviana, esa que parece tan cercana, tan propia, escrita en el mismo idioma con el que hablo todos los días, con esas jergas y estructuras que sólo entiende quien comparte este paisaje. Poesía escrita desde la altura, desde el polvo de las calles y el silencio de las montañas.
Cuando fui a pagar, para mi sorpresa, el monto no era tan alto como había temido. Ventajas de comprar literatura nacional. Así que, casi como un acto de fe, tomé Soundtrack de Camila Urioste. ¿Por qué no? Algo en ese título resonaba.
Con los libros en mano y el alma satisfecha, encontré un póster de *La Abuela Grillo*, una ilustración que me conmovió tanto que el propio artista me lo firmó. Me fui de la feria feliz, con una bolsa llena de historias y un póster enrollado bajo el brazo.
De vuelta en el inmenso parqueo, ya no me intimidaba su vastedad. Subí al auto, y fue entonces cuando recordé, con un sobresalto, que no había sacado suelto para pagarle al guardia. ¡Mierda!, pensé. Fingí demencia, apreté el acelerador y me fui. Una pequeña culpa me pinchaba, pero la ignoré, y seguí manejando, pensando en lo que había vivido en esas pocas horas.
De vuelta en casa, con el corazón aún latiendo fuerte, entré en mi sala, rodeada de plantas, vinilos y dos tocadiscos que parecían decirme: «Pon algo antes de sacar los libros de la bolsa». Así que, obediente, puse The Rainbow de Talk Talk, una perfección sonora para ese momento. Me senté, saqué los libros de la bolsa y los coloqué sobre la mesa: Tirinea de Jesús Urzagasti, La poesía, una morada absurda de Gabriel Salinas, Espasmo de Vadik Barrón y, por supuesto, Soundtrack de Camila Urioste.
Sin saber por cuál empezar, hice lo más Gen Z posible: subí una foto a Instagram y dejé que mis seguidores votaran. Ganó Tirinea, pero ya había empezado a leer Soundtrack.
Me encontré con un relato fascinante, estructurado como un glosario, una biografía contada a través de la música que marcó la vida de la protagonista, una mujer paceña en el siglo XXI. La música se convertía en el hilo conductor de sus recuerdos: desde las canciones que su papá tocaba, las que escuchaba con sus amigos, hasta la música que ella compartía con sus hijos. En ese recorrido por su vida, una historia en particular me atrapó.
Había un capítulo llamado «Lobo», donde la protagonista contaba cómo un hombre al que llamaba “el duende”, alguien a quien había amado pero con quien nunca pasó nada más allá de la amistad, la invitó a la casa de un amigo llamado «Lobo», famoso por su buen gusto musical. Describía cómo entraron a un departamento lleno de vinilos, arte, y un enorme cuadro de Kate Moss con un rayo de David Bowie pintado en la cara.
De repente, algo me golpeó. ¡Yo conocía ese lugar! Esa era la sala de un amigo mío, un compañero de vinilos y amigo de mi papá. Me quedé en shock por la coincidencia. Tomé una foto de la página y se la envié: “Hola, Lobo”, le escribí. Él, genuinamente sorprendido, me respondió: “¿Qué es eso?”. Cuando le expliqué de qué libro se trataba y quién era la autora, él me dijo que no la recordaba. Eso me pareció aún más raro.
Unas horas después, recibí un mensaje de voz. Mi amigo, visiblemente impactado, me dijo: “Ya me acordé… ella vino aquí hace unos 10 años, cuando invité a un amigo y se quedaron a escuchar música hasta la madrugada”. En ese momento, él me reveló el nombre de ese amigo, el «Duende», sin que yo se lo pidiera. Fue como una revelación repentina, todo encajaba: el «Duende» era también alguien muy conocido para mí.
La historia se tornó mucho más intensa. El libro narraba cómo, después de pasar la noche en la casa del «Lobo», la autora y el «Duende» terminaron acostándose. La autora mencionaba que, después de esa noche, el «Duende» se duchó para quitarse el olor a ella, porque debía regresar a los brazos de su esposa en casa. De repente, me di cuenta de quién era esa mujer también. Toda la novela giraba en torno a este triángulo, y ahora yo era partícipe involuntaria de un secreto que nunca debí haber conocido.
Me quedé impactada, obsesionada con lo que acababa de descubrir. No intenté contactar a nadie más sobre el tema; era un secreto que había llegado a mí como por arte de magia. Ahora, sin quererlo, me había convertido en una cómplice de esa infidelidad, guardando un secreto que no me pertenecía, pero que protegería como si fuera el cristal más delicado del mundo. Esta historia dentro de la historia había transformado mi realidad, y aunque nadie más la conocería jamás, ahora vivía dentro de mí, para siempre.