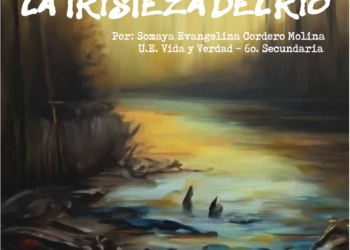Separata del Concurso «Palabras Verdes» aquí
El suelo en Bolivia, desde tiempos inmemoriales ha sido la base de nuestra sociedad e identidad cultural, el suelo desde siempre fue el motivo del desarrollo de nuestra nación, en tiempos prehispánicos las culturas andinas iniciaron con la agricultura logrando un gran dominio de sistemas hídricos, además de las culturas de los valles y selvas, también lograron grandes obras de ingeniería, se dio el inicio del culto hacia la Madre tierra o Pachamama, según los pueblos del altiplano después de unirse al imperio Inca y adoptar su cultura y cosmovisión. La tierra era cuidada en el Imperio Inca, además de los recursos que proveía debido a la escasez de agua por medio de sistemas eficientes de riego y un tributo que era ahorrado para momentos de necesidad, permitiendo mantener la estabilidad social. Las tierras eran de propiedad comunal y se le otorgaba a cada familia una parcela para que la trabaje, dándoles herramientas y semillas lo que permitió crear un modelo eficiente de trabajo que logró gran equilibrio permitiendo el desarrollo de un estado fuerte y próspero en muy poco tiempo.
En el periodo Hispánico e inicios de la República, se mantuvo la propiedad y sociedad comunal sobre la tierra en el altiplano y además de mantener los cuidados sobre esta por las tradiciones cristianizadas de los nativos. Los Virreyes mantuvieron la administración de las comunidades de igual manera que los incas, al comprender lo eficientes que eran y solo crearon haciendas en los valles donde no había sociedades organizadas en las regiones de Yungas, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca, esto permitió frenar a los latifundistas qué querían apoderarse de las tierras indígenas. Hasta la llegada de las independencias, preservar el medio ambiente fue parte de la administración Virreinal; con políticas de conservación de los bosques, impidiendo la tala por privados y tratar de menguar los efectos de la minería prohibiendo actividades cielo abierto y creando embalses que impedían que el agua se filtre a los ríos. Tiempo después con la expulsión de los jesuitas en 1767 y la posterior independencia llevó a una gran crisis económica y social. La recién nacida república llevó a cabo una dura represión de los nativos y el inicio de la explotación indiscriminada de la tierra por gobiernos hambrientos de riquezas y poder. En las regiones del altiplano se inició con una campaña de supresión de la propiedad comunal de los ayllus, por parte de presidentes como Tomas Frias, Mariano Melgarejo y José Ballivian con la política de exvinculación en un periodo entre 1842-1876, declarando a los nativos como enfiteutas y otorgando las tierras indígenas a los latifundistas criollos, además del inicio de la minería a gran escala desde 1870 con la eliminación del monopolio sobre la plata, que generó una contaminación de los suelos nunca antes vista con la creciente industrialización de Europa y su necesidad de recursos naturales.
¿Cómo están las tierras hoy?
Después de un periodo de poca acción con políticas aisladas como la prohibición de la caza de vicuñas por Simón Bolívar, se empezó a hablar del tema medioambiental a mediados del siglo XX y la revolución de 1952, con las recientes creaciones de parques nacionales por German Busch. Recién se daría un cambio, en la década del noventa del siglo XX, respecto al tema medioambiental con la creación de la ley 1.333. Antes de este periodo se iniciaron grandes empresas mineras y el monocultivo para la exportación sin políticas que regulen la protección del medioambiente según la Estrategia Nacional NDT (Neutralidad en la Degradación de Tierras) del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego para la Agenda 2030 de la ONU, así surgieron noticias sobre el estado del medioambiente, entre ellos un destacando estudio sobre la contaminación minera y el impacto sobre los infantes de las regiones mineras de Oruro, donde se pudo comprobar la existencia de un daño neurológico en los infantes, siendo el estudio publicado por Tinkazos de la mano de la investigadora Marilyn Aparicio Effen. Sobre la excesiva contaminación y desertificación de los suelos en las regiones del chaco y altiplano se observan los efectos como sequías prolongadas y climas cada vez más fuertes, en el chaco no hay actividades agrícolas por el creciente desierto árido qué crece continuamente mientras qué las masas de agua y suelos del altiplano, que de por sí son bastante áridos, se hacen inhabitables y son un riesgo para todos los seres vivos de la región al contaminarse por metales pesados y no tener fuentes de alimento al morir los pastos y las áreas de cultivo junto con la escasez del agua, sin políticas ambientales para solucionar estos problemas de interés nacional.
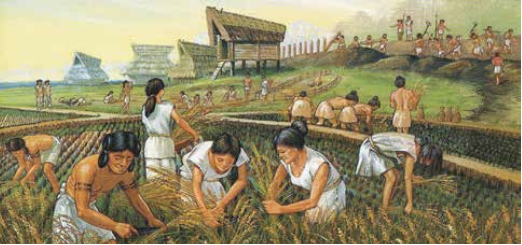
Las mineras
En la región del altiplano se concentra una gran cantidad de empresas mineras privadas que se les ha permitido saltar regulaciones vertiendo desechos como metales pesados descartados del lavado, tales como el plomo, cadmio y cobre que se desechan junto con químicos de diverso uso, en especial ácidos usados para limpiar los minerales, y junto con el agua que es extraída de ríos para volver a ser depositada de nuevo o vertida en el suelo sobre acuíferos subterráneos causando la muerte de esta tierra al no poder albergar vida en ella, a su vez los ríos magnifican este efecto alrededor de sus costas contaminando grandes áreas y matando el ecosistema, como pasó con el lago Poopó qué se terminó secando (BBC,2015) y sus alrededores tienen una gran contaminación lo que llevó a que las antiquísimas tierras de cultivo del altiplano terminaran muriendo y quedarán inutilizables, los gobiernos nacionales nunca tomaron medidas al respecto, además de fomentar estas prácticas, en contra de la ley 1.333 establecida en 1992 e hicieron caso omiso a las quejas de las comunidades afectadas, además de no registrar ni cobrar el impuesto a la extracción de recursos minerales por las empresas mineras extranjeras. Siendo San Cristóbal, la empresa minera más importante. La explotación minera desmedida e irresponsable no es la única causa de la muerte de nuestros suelos, junto a ella también está el uso irresponsable del suelo para la ganadería y agricultura.
La desertificación por agricultura y ganadería
En la otra esfera del análisis, podemos trasladarnos al departamento de Santa Cruz, qué en las últimas décadas se volvió un centro para la ganadería y la agricultura a gran escala de productos como la soja, algodón, frutas tropicales, arroz y trigo, todos estos centrados en monocultivos a gran escala siendo qué de las 3.600.000 hectáreas destinadas al cultivo unas 3.100.000 hectáreas son de monocultivos a nivel nacional. El uso excesivo de la tierra ha llevado a que el 51% de las tierras destinadas al cultivo se vean afectadas por la desertificación y en Santa Cruz un 33% (IBCE,2017) quedará inutilizable por este mismo motivo. El gobierno y empresarios de manera ilegal han empezado a destruir grandes parcelas de bosques tropicales y selva para expandir las tierras de cultivo y ganadería bovina, que es un factor del cambio climático por la emisión del gas metano, dando como consecuencia, sequías que solo aceleran la muerte de los suelos. La pérdida de bosques en Santa Cruz representa el 80% de la deforestación a nivel nacional, perdiendo el hábitat de miles de especies endémicas. El agua también empezó a ser usada para alimentar al ganado bovino y a los cultivos, especialmente el de algodón que consume demasiada agua para crecer. A su vez, se vuelve a abusar de los pueblos originarios de la región, desplazados por la destrucción de sus hogares, siendo estas sus tierras, al no estar registradas legalmente como propiedad. A pesar del fatídico ecocidio qué se lleva a cabo, aún existen posibilidades para revertir esta situación, cumpliendo con el objetivo de qué el país logre la riqueza y progreso.
Acciones Adoptadas
Algunos gobiernos implementaron medidas para proteger el medioambiente entre estos, la más importante antes de 1992, el gobierno de German Busch que desde 1939 creando parques nacionales y temporadas de veda para salvar algunos ecosistemas y especies importantes, a su vez, desde 1953 se trató de promulgar leyes. Sin embargo estas eran muy ambiguas y tenían vacíos legales. Hasta 1992 con la ley 1.333 se impuso medidas claras respecto al tratamiento de la tierra y los recursos naturales para su preservación, pero con las convulsiones sociales y la corrupción presente en el Estado esta ley no suele ser aplicada, el gobierno plurinacional actual trata de impulsar la concientización de población para el cuidado de la tierra, pero es ignorada por la falta de confianza al no castigar ni hacer cumplir la ley en contra de los grupos de poder qué aprovechan los recursos naturales. Por lo tanto, se deben tomar medidas necesarias para la protección y conservación del medio ambiente con todos sus recursos naturales.

Posibles medidas a implementar
Lo que ha garantizado el progreso en la región es hacer a las personas parte de las decisiones que afecten el suelo, ya que muchas veces las comunidades locales son ignoradas y desplazadas por grupos de poder en el país. Tomemos el ejemplo de Ecuador, realizó un referéndum en Agosto de 2023 donde la población decidió mantener 726 millones de barriles de petróleo en el subsuelo del parque nacional Yasuní. Otra medida es la regularización estricta de los desechos de las empresas mineras y de las personas, como se hacía en la época Virreinal, creando diques para los desechos de estas y realizar un procesamiento de estas aguas negras de manera correcta, evitando verterlos a los ríos y el subsuelo. Como se demostró en el pasado la gestión eficiente de los recursos, entre ellos el agua, permitieron el desarrollo de las sociedades que dependen de la tierra para su economía y forma de vida. Por lo que se debe evitar hacer uso de las fuentes de agua de manera directa para manejo de desechos o el uso en cultivos, como reemplazo se pueden usar presas que almacenen agua de lluvia, que evitarán el uso de estas fuentes naturales para no alterar el ecosistema y reduciendo la contaminación. Para evitar la expansión desmedida sobre el Amazonas por la agricultura y ganadería, se deben transferir las tierras a los nativos que habitan en ellas, y declararlas parques nacionales intocables. Se debe reforzar el cumplimiento de la ley 1.333 y permitir a la población participar en su aplicación de manera más activa, denunciando y siendo testigos. Luchar en contra de la corrupción para evitar la acumulación de poder sobre el gobierno, al dar más poder de decisión a los ciudadanos afectados por la explotación de los recursos naturales, los ciudadanos deben poder eliminar las concesiones o evitar qué se den por medio de un referéndum vinculante. Los propietarios de masas de agua deben mantenerlas limpias y potables, además de accesibles en el caso de qué fueran ríos o lagos.
Conclusión
Como forma de compilar los datos y opiniones tratadas, se puede concluir que la tierra es base de nuestra forma de vida, la correcta administración de ella, de los recursos y bondades que provee, permiten la creación de naciones fuertes. Tomando de ejemplo al Imperio de los Incas y el Virreinato que lograron ser en su tiempo una de las regiones más ricas de todo el mundo. La protección de la tierra debe ser parte de todas las políticas que se lleven a cabo en el país, además el ciudadano debe tomar conciencia desde temprana edad de estos hechos. El correcto uso de la tierra es el primer paso para construir un país próspero; la tierra es nuestro hogar y sin ella no tenemos nada, por lo que nuestro futuro está anclado sobre ella y nosotros no somos ajenos a sus consecuencias, ni a las acciones que realicemos sobre ella.

*El autor de «El camino hacia la muerte del suelo en Bolivia» es Mateo Augusto Zeballos Vargas de la Unidad Educativa San Ignacio de La Paz, quién logró el segundo lugar en el concurso «Palabras Verdes – Uniendo Letras Por Un Futuro Verde«